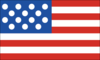NAVIDAD DEL 73
En nuestras clínicas apartadas, la temporada navideña es todo menos una fiesta. A menudo pasamos días y noches sin dormir en nuestro esfuerzo por remendar los resultados de las festividades de otras personas. En un boletín anterior relataba cómo Miguel Ángel, Martín y yo “vimos” un año nuevo cosiendo los tendones seccionados de un joven al que le habían cortado la muñeca en una pelea a cuchillo en Ajoya. En un boletín posterior, les conté de la noche de Navidad que viajé a Chilár para reparar un total de 18 agujeros de bala en 3 hombres, más una niña golpeada por un rebote. . . Hace un año, el día de Navidad, amaneció cuando estábamos extirpando el testículo destrozado por la bala de un músico que había estado tocando esa noche en un baile en Chilár. Había sido alcanzado por un “vivo” (disparo de alegría) mal dirigido de un joven artificialmente alegre con una pierna de palo, el arma se había disparado en sus pantalones mientras intentaba sacarla. La pierna de palo, debo explicar, fue la consecuencia de un tiroteo en la noche de Navidad tres años antes.
Nuestros registros clínicos muestran que, con mucho, la noche más peligrosa del año es la víspera de Navidad, irónicamente conocida como La Noche Buena.
Por lo tanto, vi con cierta inquietud que la puesta de sol moteada de color bermellón se desvaneciera mientras el crepúsculo se posaba sobre Ajoya en la última Nochebuena. Cuando cayó la noche, la brisa amainó y comenzó a llover, una lluvia suave y bienvenida, la primera desde finales de septiembre. El polvo pisoteado y el estiércol de las calles del pueblo lamían la humedad enviada por el cielo, exhalando un olor tan vital y viril que las mulas y los hombres por igual, sin saberlo, ensanchaban las fosas nasales para saborear mejor el aroma primordial, como si el aroma húmedo hubiera despertado a algunos el germen dormido de la pasión. La lluvia, no la fecha, hizo santa la víspera, y todos la sintieron y se alegraron.
Milagro de milagros, la paz y la tranquilidad permanecieron. No hubo reyertas, ni “panderas” (procesiones salvajes), no hubo tiroteos de “vivos”. Le daría crédito a la lluvia. Pero la lluvia no fue el mayor impedimento para las tradicionales bacanas de La Noche Buena, ya que, a pesar del chaparrón, ¡Ajoya permaneció “seca”!
Esta notable circunstancia se debió a que, unos días antes de Navidad, Daniel Zamora fue “arrestado”. Los Judiciales le habían tendido una emboscada a su caravana de mulas en el camino a Ajoya, le habían confiscado 72 litros de “vino” - más que suficiente para haber hecho una Navidad muy feliz - y lo habían metido, aunque brevemente, en la cárcel. Como lo ha hecho muchas veces en el pasado, Daniel rápidamente compró su salida. Una vez liberado, sin embargo, estaba tan endeudado que se vio obligado a vender todo, incluida su mula de plomo. Y así, unas semanas después, llegó el Proyecto Piaxtla con Heraclia.
La lluvia de Nochebuena no duró mucho. Después de que se detuvo, el aire era demasiado fresco, la noche demasiado gloriosa para permanecer adentro. Tuve un repentino deseo de estar solo. Para los recién llegados de California, Ajoya parece el fin de la Tierra. Pero después de pasar algunas semanas en los ranchos aún más remotos de la sierra alta, Ajoya se convierte en “la gran ciudad”. Por la noche, en mi clínica de montaña de E1 Zopilote, me ha gustado no tener otra compañía que las estrellas, no oír otra voz que la de los insectos, los búhos, los látigos, el aliento de los pinos y el murmullo de las mulas. Es aquí (porque escribo esto en E1 Zopilote) en esta ladera de la montaña, solo en el campo con el vínculo de la noche, que me siento más cercano a otras personas.
Por el contrario, en Ajoya, rodeado de gente por la noche, a menudo me siento distante. Necesito los pinos y el enorme cielo silencioso. Supongo que me he familiarizado tanto con la soledad que pronto me siento solo sin ella. El hombre tiene extrañas amistades.
Y así, en La Noche Buena, cuando dejó de llover, hice una oferta para salir por un rato de la popular aldea y me dirigí al río. Allí, en una gran roca, me senté en compañía de la noche, abrumadoramente triste, pero abrumadoramente feliz, sin preguntar por qué. Las nubes se abrieron justo a tiempo para que pudiera vislumbrar el nuevo cometa del mundo, como la estrella de Belén, arrodillado en el horizonte hacia el oeste.
Si la Nochebuena fue anormalmente tranquila en Ajoya, no fue así en el pequeño pueblo de Güillapa, dos horas río arriba. Lo primero que supimos en la Clínica Ajoya que algo había sucedido fue poco antes del amanecer, la mañana de Navidad, cuando alguien comenzó a golpear fuertemente la puerta.
“¿Quién es?”, Grité, todavía medio dormido.
“Nasario” llamó una voz ahogada.
Nasario Fonseca, flaco y sesentón, es uno de los veteranos de Güillapa. Él y su esposa enferma viven junto al río en un sencillo adobe, pero majestuoso por una enorme buganvilla entrelazada que adorna perennemente el porche enrejado con sus llameantes guirnaldas rojo vino. Trabajador duro, a lo largo de los años Nasario y sus hijos mayores han construido un extenso huerto de naranjas, mangos, plátanos y caña de azúcar, regado por una zanja excavada a mano de casi una milla de largo, que conecta con el caudal fluvial río arriba. Cada verano, durante los monzones, el río enfurecido lava la zanja y, en cada estación seca, Nasario y sus hijos tienen la tarea de leviatán de excavarla de nuevo. Pero el trabajo duro y el fruto de ello, han mantenido a la familia unida y fuerte.
Hace diez años, antes de que siquiera hubiera soñado con ayudar médicamente a los aldeanos, y la primera vez que pasé junto a Güillapa, Chano, el hijo de Nasario, un muchacho delgado y de voz suave que entonces era adolescente, me había visto pasar con mi mochila y me había invitado a almorzar. Desde entonces, mientras paso por Güillapa de camino a El Zopilote, Nasario, su esposa o uno de sus hijos me llaman a menudo a su choza a la sombra, a veces para ver a un niño que está enfermo, pero más a menudo para darme una papaya o un tallo de caña de azúcar para el camino. Han llegado a preocuparse por mí, como yo por ellos. Son, como tantos aquí en las barrancas, gente sólida, cálida y buena.
“Me pregunto”, dijo Nasario cuando abrí la puerta de la clínica, su voz dura con control, “si me harías el favor de traer los cuerpos de mis hijos de Güillapa para que pueda enterrarlos aquí en Ajoya. Yo pagaré lo que…”
“¿Qué hijos?”, espeté.
Nasario levantó sus manos callosas y llenas de cicatrices y las miró fijamente. Él respondió, casi inaudible, “Marino y Chano”.
Estos habían sido sus dos mayores, cada uno ahora en sus veintitantos. Ambos tenían esposas e hijos; Marino 7 hijos, Chano, 4.
“¿Qué pasó?” Pregunté, ya adivinando la respuesta.
“Hubo un baile en la casa de Cipriano y …”, Nasario volteó sus toscas manos hacia arriba como si probara a llover. ¿Qué más hay que decir?
Antes de que pudiéramos mover los cuerpos, la escena tuvo que ser investigada por Quico Mánjarrez, el Juez Civil. El alba había amanecido por completo cuando lo despertamos y nos pusimos en camino. En nuestro Power Wagon, con Miguel al volante, chocamos y saltamos por el lecho del río hasta una milla de nuestro destino, luego avanzamos a pie por el pacífico arroyo arbolado hasta la pequeña cabaña de Cipriano. No dos, sino tres cuerpos yacían donde habían caído, a unos pocos pies el uno del otro y bañados por el amistoso sol invernal. El tercer cuerpo, supimos, era el de Asunción Gonzáles, una de las cuatro opositoras de los hermanos Fonseca en el tiroteo. Antes del baile, todos habían sido buenos amigos.
‘The blame lies here!’ I pointed to the ‘vino’ still trickling out of the belly of the cadaver and soaking into the earth.
El viejo Nasario, con los ojos hundidos y secos y el rostro tenso, se inclinó sobre los cuerpos acribillados de sus hijos, primero Marino y luego Chano, con sus ojos tranquilos mirando hacia arriba, más allá de los suyos. Por fin se irguió lentamente y con voz tan vacía como un eco dijo: “Pues, ni modo, Madre. ¿Ya que podemos hacer?”
Quico, el juez, siguió con su investigación, contando las heridas y juzgando su calibre y ángulo de entrada. También hizo preguntas. Su trabajo era averiguar quién había comenzado la pelea, quién había disparado contra quién y quién tenía la culpa. Cipriano tenía listo su sucinto informe - Sí, hubo un baile. Había comenzado una discusión sobre lo que nunca estaba seguro. No, no habían bebido mucho. . .
Eso dijo Cipriano. Pero cuando Quico inclinó hacia arriba uno de los cadáveres rígidos para examinar su espalda en busca de heridas de salida, de un agujero calibre .45 en su estómago, un líquido transparente salió como de un barril. El olor era inconfundible. Nadie pareció darse cuenta.
Me hizo tambalear. El desperdicio de vidas, la inutilidad del sufrimiento, lo absurdo de las medidas y preguntas del Juez de repente me abrumaron y solté: “¿De verdad pensamos que una persona u otra tiene la culpa de estas muertes? ¡La culpa está aquí!” Señalé el “vino” que aún manaba del vientre del cadáver y se sumergía en la tierra. “Está en la costumbre de beber y portar armas en los bailes. Y hasta que la gente como grupo cambie la costumbre, estas muertes seguirán sucediendo. Esto no es un asunto de ley, sino de sentido común”.
Mis palabras ofrecieron poco consuelo a nadie. Quico me miró con dureza. Nadie más escuchó. Me callo. El viejo Nasario me pidió que le tomara fotos junto a sus hijos muertos, lo cual hice con empeño. Un gringo debe mantenerse firme.
Cargamos los cuerpos rígidos en camillas improvisadas. El propio Nasario forzó los brazos extendidos de cada uno de sus hijos a sus costados y los ató allí con correas de cuero para evitar que saltaran hacia atrás. “Como si fueran animales”, murmuró uno de los espectadores, consternado. Me maravillé del control del padre. Mantuvo sus sentimientos con mano de hierro e hizo lo que debía. Once años antes, dos hijas, de 8 y 9 años, tan queridas para él como el río y el sol, habían muerto el mismo día de lo que sonaba a difteria, pero lo que sus vecinos le habían asegurado era brujería. Pero ya fuera la voluntad de Dios o de Satanás o de ambas o ninguna, para él había llegado a lo mismo. Nasario aprendió hace mucho tiempo que, cualesquiera que sean las pérdidas de un hombre, salvo su propia vida, puede, y debe, seguir adelante.
Al llegar con los cuerpos al Power Wagon, nos encontramos con las esposas e hijos de los hermanos muertos que esperaban en silencio. Los cadáveres, cubiertos con mantas, fueron cargados en la caja del camión y las esposas, los hijos, los hermanos restantes, Nasario, Quico el Juez, el Síndico (Sheriff) y varios diputados se agolparon a su alrededor. Mientras despegamos, la esposa de Marino, María, miró bajo la manta el rostro amarillento de su esposo y comenzó a llorar. Alguien ordenó: “Vuelve a poner la manta”. Ella obedeció dócilmente. A medida que avanzábamos, los niños, entendiendo pero sin entender, se agacharon como animales recién enjaulados, mirando en silencio los bultos cubiertos de mantas . . . Sus padres. Jóvenes. Fuertes y en la flor de la vida. . . ¡Muertos!
¿Y para qué?
Mañana los niños volverán a realizar sus quehaceres; en una semana recordarán cómo reír y jugar. Saben por instinto lo que los adultos tienen que aprender. ¡Seguir! ¡Seguir!
Las esposas sufrirán más. Y los padres.
¿Debe ser esto?
Después del entierro, las cosas permanecieron bastante tranquilas hasta el Año Nuevo. El Año Nuevo, como la Navidad, tuvo sus bajas habituales. En Ajoya, el único percance fue el de un chico de 15 años, muy pequeño y subdesarrollado para su edad, que le robó la pistola a su padre y logró dispararse en el pie. Lo tomó, por supuesto, como un hombre. Además, no lejos de Ajoya en Campanillas, en el baile de Nochevieja, un joven con un trago y una pistola de más en su haber, mientras trataba de dibujar para disparar “vivos”, logró disparar a dos niñas de una sola bala - una en la pierna, a la otra en el pie. Al recuperar la sobriedad, el joven se disculpó mucho y se ofreció a compensarlo. Pero, ¿con qué se le paga a una niña de once años que ha tenido una bala en el tobillo y puede haber sufrido daños permanentes?