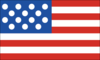INTRODUCCIÓN
Esta noche, la niebla del océano envuelve mi pequeña casa. Los acantilados sobre la bahía de Monterey están envueltos en un velo de agua diáfano y todo está en silencio, excepto por el leve murmullo de las olas. Por primera vez en semanas siento que puedo comenzar a reflexionar y escribir sobre mis experiencias en México.
En la primavera de 1970, mientras aún residía en el Hospital de la Universidad de Stanford, me topé con el Informe de la Sierra Madre de David Werner, que escribió en su primer año en las montañas de Sinaloa. La vitalidad y la compasión de este notable documento me impresionaron considerablemente. Estaba convencido de que debía intentar viajar a esta hermosa y primitiva región sobre la que estaba escribiendo. Por lo tanto, armado con algunas ideas y un curso intensivo de seis semanas en medicina tropical, me acerqué al Dr. Herbert Schwartz, el director de mi departamento, y le expliqué lo que quería hacer. Quería tomar mi período “electivo” completo de dos meses y medio para un viaje a la Sierra Madre. Después de unos minutos de discusión, estuvo totalmente de acuerdo con mis planes y pronto fijé la fecha de mi partida. Dos semanas después llegué a Ajoya.
Esta noche, dos años y medio y algunas canas en mi barba después, encuentro a Ajoya y la gente de las barrancas todavía conmigo. Su comprensión y amor, creo, nunca desaparecerán por completo de mi vida. Recuerdo lo presuntuoso que había sido al pensar que me iba a la Sierra a enseñar y ayudar a un pueblo que tuvo la desgracia de no beneficiarse todavía de nuestros milagros tecnológicos del siglo XX. Pero, en las semanas y años posteriores, fueron ellos, en su propia sabiduría e iluminación, quienes se convirtieron en mis maestros. Una fuerza vital fluye a través de los corazones y las mentes de los habitantes de la Sierra Madre, porque ellos (y yo también, durante un tiempo) vivimos en un rincón del mundo donde la gente todavía está en contacto con el asombro y el misterio de la vida.
Como médico, formado en la ciencia y la tecnología de la medicina moderna, especializado en enfermedades propias de los niños, me consideraba más que adecuadamente preparado para lo que afrontaría en la montaña. Y esto era cierto, pero solo parcialmente. Cuando regresé a Stanford en el otoño de 1970, comencé a sentir una vaga inquietud interna. No estaba seguro de qué era al principio, pero poco a poco me di cuenta. Ajoya me había mostrado algo que nunca antes había tenido la oportunidad de ver o comprender. Ajoya me había mostrado el increíble placer que un hombre puede obtener de la práctica del arte de la medicina. El arte de la medicina es esa experiencia atemporal y eterna que define el vínculo humano común que debe existir entre los hombres para que tenga lugar el proceso de curación. Para practicar el arte de la medicina, uno debe actuar sobre la premisa de que las transacciones de curación, primero y principalmente, se basan en una relación de confianza y participación genuinas. En Ajoya encontré esta relación.
The pain and the suffering of their lives became mine. And through them, I believe I have had the chance to grow.
Al terminar mi trabajo en Stanford en el verano de 1971, prometí regresar a Ajoya y pasar al menos un año viviendo con mis nuevos amigos. Las tres historias cortas de este boletín solo tocan la superficie de los muchos eventos increíbles del año pasado. Hay docenas de otros que podrían escribirse, y tal vez algún día se escriban.
Me gustaría dedicar estas historias a mis amigos de la Sierra Madre y también al pequeño grupo de jóvenes estadounidenses notables que eligieron compartir conmigo las profundas alegrías y tristezas de nuestra primitiva clínica médica. Pero, sobre todo, debo dedicar mis pocos pensamientos y palabras a la familia de Ramona Alarcón y sus abuelos, Rosaura y Gregorio. Durante casi todo el año, compartieron conmigo su vida diaria. Su increíble calidez y generosidad abrió la puerta a experiencias que de otro modo serían totalmente inaccesibles. La belleza, el dolor y el sufrimiento de sus vidas se volvieron míos. Y a través de ellos, creo que he tenido la oportunidad de crecer.
AMANECER EN AJOYA
Imperceptiblemente, siento el final de la noche. La inactividad y el sueño se revuelven irregularmente sobre la lona. La comodidad interior está siendo sacudida por una realidad exterior. Durante una hora he sido consciente de un cambio en un nivel profundo y semiconsciente. La noche se convierte en día y una vez más renazco. El parto del amanecer de la Sierra me transporta implacablemente hacia adelante a través de las oscuras cavernas de mi mente. Delante, vislumbro un tenue resplandor. Desaparece y luego vuelve a aparecer. Se mueve. Cambio de dirección para seguirlo. . . Canta agudamente un gallo solitario y mi sueño se disuelve en un destello de luz y color. Estoy despierto.
La luz cálida y cegadora del sol de la mañana atraviesa los barrotes de hierro de las ventanas, quemando el frío nocturno del viejo ático. Parches brillantes de llamas en la pared y el piso. Abajo, la calle fangosa y sucia ahoga los gritos de los niños del pueblo mientras se apresuran a hacer sus recados matutinos, agarrando pequeños paquetes de tortillas calientes o hervidores de leche en miniatura. No tengo que acercarme a la ventana para verlo, porque la experiencia de cientos de mañanas así me permite quedarme inmóvil en la cama del ático, visualizándolo todo. Escucho al viejo Goyo y a su hijo Francisco, comenzando su día de trabajo en la herrería. Ritmo lento y crujiente de fuelles de cuero antiguo, puntuados por el mordisco de martillos de acero que se estrellaban contra el hierro reluciente. Cesa momentáneamente. La primera de las herraduras de este día está terminada. Me quedo ahí, dándome cuenta de que mi sueño del amanecer ha reemplazado a mi sueño nocturno. Cierro los ojos de nuevo, tratando de recordar, tratando de recuperar el sueño de la noche. ¿Qué significaba? ¿Mi mente lo evocó para ayudar a explicar los eventos de los últimos días?
Una mano suave toca mi hombro. Sobresaltado, me doy la vuelta. Allí, de pie junto a mi catre, está Ramona. Absorto en mis pensamientos, no había escuchado sus pasos en las escaleras.
“Andrés, ¿quiere café?” ella pregunta gentilmente. “¿Ya es muy tarde?”, Respondo, todavía sacudiendo las telarañas de mis ojos. “No, todavía es temprano, pero pensé que le gustaría un café. Sé que no ha dormido mucho en los últimos días y le gustaría dormir hasta tarde esta mañana, pero Juan Queveda ha estado esperando casi una hora para verle a usted.”
“¿Juan?”
“Sí, creo que tiene algo que ver con el ataúd”. Volvió la cabeza mientras me entregaba la taza caliente. “Es un buen hombre, ¿sabes?”
Sé. Mi mano se extiende y toca la de ella. “Gracias, Mona”, la llamo cuando se va. Me visto rápidamente, bebo el café de un trago y bajo las escaleras. No recuerdo la primera vez que conocí a Juan. Conocí a su esposa, Narcisa, mucho antes de verlo. Cuando fue . . . ¿Quizás hace dos o tres años cuando vine por primera vez a la Sierra para trabajar con David? Esos pocos meses del verano de 1970 quedan borrosos en mi memoria. Días de diccionario roto español y medicina practicados en una clínica de aldea primitiva. Narcisa fue parte de esa experiencia, estoy seguro. Ella y Juan vivían en un pequeño rancho a unas tres horas a pie de Ajoya. La recuerdo como una mujer muy pobre, pero hermosa y orgullosa, siempre con una sonrisa esperanzada en su moreno rostro moreno. Hizo algunas visitas ese verano principalmente para que sus hijos pequeños, Guillermo (de 2 años en ese entonces) y Nasario (de unos pocos meses) fueran tratados por varias diarreas y resfriados. Pero nunca vi a Juan.
Cruzo la calle embarrada y camino hacia la clínica. Recuerdo la primavera pasada. En el calor seco de esa larga temporada llamada “las secas “, los pueblos de la Sierra Madre fueron golpeados por una de las peores epidemias de encefalitis de los últimos años. Mulas y caballos murieron y familias enteras del pueblo sufrieron durante días con fuertes dolores de cabeza, convulsiones y coma. Milagrosamente, solo una persona murió … pero que una muerte se destacó de manera tan sorprendente que, en retrospectiva, parece difícil creer que no me di cuenta de su significado. Fue una mañana de febrero cuando vi por primera vez a Juan Quevedo. Un hombre bajo y moreno con pantalones de mezclilla desteñidos y una vieja camisa blanca, llegó corriendo a la clínica con su hijo de cuatro años, Guillermo. Toda la mañana, había estado caminando desde Guisache para traer a su hijo herido en busca de ayuda. Se quedó en la puerta, todavía sin aliento, la pequeña figura flácida en sus brazos.
I have been aware on a deep semi-conscious level of a change. Night is becoming day and I am once again being reborn.
“Andrés”, mi hijo está muy malo. Por dos días ha tenido calenturas. Ahora, le pegó un ataque y no anda ni habla nada. Rápidamente examiné al niño. No había duda de que estaba gravemente enfermo. Completamente en coma y sin respuesta a ningún estímulo verbal o doloroso. Sus pupilas reaccionaron a la luz, pero el examen de su fondo de ojo reveló un aumento de la presión intracraneal. Un cerebro inflamado, secundario a una infección podría explicarlo todo. ¡Encefalitis! No me atreví a hacer una punción lumbar (un procedimiento mediante el cual se coloca una aguja en la espalda y se examina el líquido cefalorraquídeo directamente, pero que puede ser extremadamente peligroso o incluso fatal cuando la presión del cerebro aumenta). Comenzamos una intravenosa casi por reflejo, la aguja de acero entró en la vena y se aseguró en su lugar con cinta adhesiva y una tabla para el brazo. El agua dextrosa goteó lentamente de la botella invertida. Pero de repente, Guillermo hizo una mueca y chirrió sus dientes. Su pierna derecha comenzó a temblar y luego su brazo derecho. En cuestión de segundos, todo su cuerpo quedó atrapado en los espasmos terribles del asedio. Indefenso, como en las garras de un monstruo invisible, el pequeño cuerpo frágil convulsionó y se retorció, desgarrando los huaraches de cuero de sus pies. Los nudillos de sus manos palidecieron bajo la presión de sus puños cerrados. Un c.c. de Valium brotó rápidamente de la aguja y entró en su vena. Después de unos momentos que se estiraron hasta la eternidad, su cuerpo atormentado comenzó a responder a la medicación. Muy despacio los espasmos se relajaron y su respiración se calmó. El color volvió a fluir en sus puños blancos. Y eso fue todo. Sin embargo, durante tres días y tres noches más, las convulsiones volvieron una y otra vez, y a mediados de la tercera noche murió el pequeño Guillermo Quevedo. Juan y Narcisa estaban a su lado en el momento de su muerte. Su valiente estoicismo rompió en lágrimas de dolor mientras construíamos el féretro improvisado en la vieja mesa de la cocina de la clínica. Las velas fueron colocadas y encendidas. Flores silvestres frescas y recién cortadas, formaban el lecho sobre el que descansaba el pequeño cuerpo durante la larga y fría noche del mes de febrero. Y al día siguiente, Juan construyó el ataúd.
La clínica todavía está oscura al amanecer cuando entro. Mientras esos eventos de hace seis meses permanecen en mi mente, vislumbro a Juan en el patio. Hoy, Juan construirá otro ataúd. Y mañana será enterrado su hijo menor, Nasario de dos años y medio.
“Buenos días, mi amigo”, digo, bajando los tres escalones hacia el patio.
“Buenos días”, responde Juan, volviéndose hacia mí, sus párpados oscuros hinchados por las noches de insomnio.
No decimos nada más mientras camino hacia la carpintería, saco un martillo, una sierra y algunos clavos. Escucho la voz cansada de Juan detrás de mí. “Solo unas pocas piezas pequeñas. No era muy grande”.
Un delgado haz de luz atraviesa el techo de tejas viejas y agrietadas mientras miro la pila de madera, recogiendo algunas piezas.
“Andrés, sé que me lo dijiste anoche, pero no te escuché muy bien. ¿Qué tenía Nasario?”
“Tuberculosis. Un tipo muy grave que infecta el cerebro”. Todavía estoy mirando la madera.
“¿Y Guillermo?”
“Juan, tu hijo, Guillermo, murió de la misma enfermedad. Estoy seguro ahora”.
“Pero cómo…?”
“Recuerda esas pruebas cutáneas que le hicimos a tu familia la semana pasada … bueno, Narcisa y tus otros dos hijos tuvieron tal reacción que casi pierden los brazos. La primavera pasada, pensé que Guillermo tenía encefalitis viral. No tenía idea de que era tuberculosis. A veces, cuando alguien está muy enfermo de tuberculosis, su prueba cutánea puede pasar de positiva a negativa. Tanto Guillermo como Nasario tuvieron pruebas cutáneas negativas. Sin embargo, ambos tenían una tuberculosis abrumadora. Y Nasario estaba comenzando a responder a los medicamentos antes de su convulsión fatal anoche … " Dejo de hablar cuando me doy cuenta de que hablo más para mí que para Juan. Le entrego la madera a Juan.
“¿Y eso es lo que tiene Narcisa también?”, Pregunta Juan, con un rastro de miedo en el rostro.
“Sí.” Luego agrego en voz baja: “Eso es lo que ella también tiene, y por eso está recibiendo sus inyecciones”. Nos miramos el uno al otro por un momento. El miedo sigue ahí. Sigo mirando a Juan. No soy un fabricante de ataúdes. Lentamente, agrego, “Pero Juan, ella va a estar bien”. La mirada de miedo persiste, luego se disuelve en una amplia sonrisa.
“Si Dios quiere”.
Y eso marca la diferencia.
EL DIARIO DE EL ZOPILOTE
Y los cigarrillos se han ido. Un pensamiento extraño para tan temprano en la mañana, pero no desagradable. Ahora que estoy en El Zopilote, el cigarrillo y la civilización son lejanos y del pasado. Ayer por la mañana me desperté en Joquixtita. La mañana anterior en Ajoya. . . pero hoy la luz del amanecer llegó suave y blanca, reflejada en las agujas de pino mojadas de la sierra alta.
El día que dejé Ajoya, empaqué lentamente las alforjas y me despedí de mis amigos. Con las bridas y las cinchas comprobadas, monté en la mula y salí del pueblo, por fin solo. Una hora de viaje y dos vados poco profundos más tarde, me encontré con Louis Bueno y su hijo de diez años, Herman. La hija mayor de Louis, Valeria, con su hijo de cinco años, Marcos, también estaban con ellos, un poco más adelante. Paramos y hablamos por unos momentos y me ofrecí a acompañarlos en parte de su viaje a El Verano, no lejos de El Zopilote. Rápidamente decidimos que nuestro destino común para la noche sería Joquixtita. Así que partimos juntos, los cinco, con tres mulas y dos burros. Durante horas viajamos, moviéndonos lentamente río arriba, cruzándolo y volviéndolo a cruzar más de veinte veces. A las tres de la tarde llegamos a Bordontita, un pequeño asentamiento de una docena de casas, que marca la puerta de entrada a las montañas más altas. Después de detenernos brevemente para almorzar frijoles y tortillas, volvimos a montar y seguimos adelante. El sol de la tarde desapareció detrás de una nube, reapareció por un momento y finalmente se hundió debajo de las montañas occidentales detrás de nosotros. El sendero se volvió cada vez más estrecho y empinado. Comenzando nuestro ascenso final de más de cuatro mil pies, me di cuenta de que la parte más difícil del viaje, así como la noche, pronto estaría sobre nosotros.
Durante más de cuatro horas, continuamos empujando las mulas hacia adelante a través de la noche negra, deteniéndonos con frecuencia para verificar nuestra ruta a la tenue luz de las estrellas. Las luciérnagas destellaron en la oscuridad, dando a la escena una cualidad de ensueño. Por fin, después de doce horas de camino, llegamos a Jocuixtita. Había planeado pasar la noche en casa de Daniel Reyes, o quizás, con mi amigo Fausto. Pero mis posibilidades de encontrar sus casas por la noche eran escasas. El pueblo estaba, en su mayor parte, silencioso y dormido. Le pregunté a Luis dónde pasaría la noche. “Con la familia”, respondió. Le dije que iría por mi camino separado y vería qué podía encontrar. En ese momento, tenía poca idea de dónde estaba exactamente, pero vi una luz tenue brillando a través de los árboles y las rocas y decidí dirigirme hacia ella. Al llegar al borde del claro, vi una pequeña casa de adobe, la lámpara de queroseno colgando de lo que parecía ser el portal abierto de una cocina. De pie en el umbral había una mujer joven, tal vez de veintitantos o treinta y tantos. Inmediatamente, me pareció increíblemente hermosa. . .pero entonces, de nuevo, estaba dolorido y exhausto, y supongo que cualquiera se vería bien después de doce horas de montar una mula obstinada.
Lentamente, salí de la oscuridad, dudando en decir algo. La mujer volvió la cabeza ligeramente. Sin moverse, se quedó allí, mirándome, mirándome con mucho cuidado. La saludé con un simple “Buenas noches… Por favor, ¿dónde estoy?”
Ninguna respuesta. Su mirada permaneció fija en mí. Mientras seguía esperando su respuesta, noté a cuatro hombres silenciosos parados en las sombras cerca de ella. Empecé a sentirme incómodo. Sin decir nada, tomó la lámpara y caminó hacia mí. Ella se detuvo a un metro de distancia. Mi piel comenzó a hormiguear de miedo cuando levantó la lámpara hacia mi cara. Entonces ella habló, “¿Andrés…?”
Por decir lo mínimo, me sorprendió, porque obviamente esta mujer me conocía: pero ¿dónde…? Luché con mi lenta memoria. Y luego… claro: En un destello de reconocimiento, sonreí con confianza, “María, María Delgado”.
Ella se rió y empujó su mano hacia adelante para tomar la mía. “A sus órdenes”. Porque era María Delgado, una mujer que había conocido el año anterior en E1 Zopilote. La mujer que muchos aldeanos consideraban una bruja. Bueno, si es así, ella me pareció la bruja buena. Después de nuestro breve pero entusiasta intercambio de saludos se volvió hacia los hombres en las sombras y les dijo que desensillaran mi mula y metieran mis maletas en la casa. Pronto, todos estábamos sentados alrededor del fuego de cocina de la cocina, riendo y bromeando.
Her gaze remained fixed on me. As I continued to wait for her answer, I noticed four silent men standing in the shadows near her.
Me levanté temprano a la mañana siguiente, devoré rápidamente el desayuno de tortilla y sopa de pollo, agradecí a María su hospitalidad y me dirigí a la casa de Fausto. Efectivamente, allí estaba mi mula, comiendo unos viejos tallos de maíz frente a la casa. Fausto estaba sentado en la veranda, mirando. Nos saludamos, charlamos unos minutos, fumamos un cigarrillo y luego nos despedimos. Estaba ansioso por seguir mi camino.
El viaje de Joquixtita a El Zopilote es verdaderamente la parte más hermosa del viaje desde Ajoya. Aunque solo dura una hora y media, incluye vistas espectaculares de la colina alfombrada de flores en los laterales y escarpados bloques de granito gris de la Sierra Alta. El sendero subía lentamente desde el Arroyo de Jocuixtita y ganaba una cresta alta. Pronto, estaba cabalgando con facilidad por un camino llano, en lo profundo del bosque de pinos y robles. Una hora después llegué a El Zopilote.
E1 Zopilote…, sentir el aliento de la vida susurrarme suavemente al oído: oler la tierra bebiendo en el aguacero de la tarde. Un relámpago salta de una nube al pico a través del gran valle profundo. Y luego… está terminado, y todo es una vez más un susurro.
Todos los días ahora, Carmela, con su hijo pequeño y su hija de once años, Luisa, suben el sendero de El Llano en el valle y vienen de visita. Pero no completamente por placer. El bebé, de apenas cuatro meses, tiene una neumonía grave. Hace tres días estaba atormentado por la tos y la fiebre. Anteayer dejó de comer. Pero hoy, después de dos días de penicilina, está afebril y una vez más está ansioso por su pecho. Creo que estará bien.
Carmela ha insistido en ayudar en la casa. Ayer, ella y Luisa llevaron ocho cubos llenos de agua del manantial, unos cientos de pies por el sendero. Ella se enorgullece del jardín y está sediente, lo que requiere mucha agua. Ella también trae comida. . . pollo y unas tortillas. Muy bienvenido ya que las provisiones en esta cabaña de troncos aislada son escasas. Debo depender completamente de la gente para la comida. Dan generosamente; no viene una persona que no traiga al menos un bocado. Ahora tengo un amplio suministro de carne de cerdo, huevos, naranjas, manzanas, empanadas (¿calabaza rellena?), Miel de abejas, queso y, por supuesto, tortillas. Todas mis comidas las preparo sobre el fuego de leña. La leña es abundante en este momento, pero puedo ver que pronto se necesitará el hacha.
Fausto pasó la otra noche, una hora después del anochecer, justo cuando me preparaba para irme a la cama. Pasó la noche y conversamos, fumamos los dos últimos cigarrillos de Fausto y compartimos unas tazas de chocolate caliente. (Realmente desearía haber traído un poco de café).
Es lindo estar solo aquí. Estoy disfrutando inmensamente de la soledad. Ver a un paciente ocasional. Leyendo los poemas de Robert Frost. Escribiendo cuando quiero. Y por primera vez en meses, he podido dedicar tiempo a estudiar español.
La otra noche, subí a la colina sobre E1 Zopilote para ver la puesta de sol. Mirando a través del profundo valle verde azulado abajo, mi mirada se elevó a los majestuosos picos de las montañas de la Sierra Alta, elevándose bruscamente de la pálida niebla del valle.
Me sentí como el último hombre de la tierra. . . ¿O quizás el primero?
Es de noche, fresca y tranquila. Han pasado dos días desde la última vez que escribí. Han pasado muchas cosas. Mientras estoy sentado aquí, en el elevado nido de cuervos del dispensario de la montaña, escribiendo junto a una lámpara de queroseno, reflexiono sobre los acontecimientos de la noche anterior.
La oscuridad había rodeado la montaña y estaba leyendo a la tenue luz de la lámpara. Mientras me preparaba para ir a la cama, mis oídos captaron el leve sonido de los perros ladrando al otro lado del arroyo distante. Esto casi siempre indica la llegada de alguien. Esperé. Pasaron quince minutos, y luego escuché los pesados cascos de los caballos que se acercaban con fuerza por el sendero. Rápidamente me puse los huaraches, abrí la trampilla, bajé del nido de cuervos y corrí hacia el patio delantero. Los caballos y los hombres esperaban. Eran de Jocuixtita. Sin aliento, contaron su historia. Una joven, la esposa de uno de los hombres, había regresado caminando a Jocuixtita después de una tarde de recolección de flores silvestres. En sus brazos llevaba a su hijo de tres meses. Mientras pasaba por los acantilados sobre el pueblo, perdió el equilibrio, resbaló y cayó más de doce metros sobre las rocas. Milagrosamente, la bebé resultó ileso, pero aparentemente había sufrido múltiples cortes faciales y en la cabeza y un brazo roto. Todo esto había sucedido menos de dos horas antes y los hombres fueron enviados una hora después.
Agarrando una alforja, llenándola de vendajes, yeso, demerol, jeringas y otras medicinas, partimos hacia Joquixtita. El sendero estaba sombrío por la oscuridad, pero los animales conocían el camino instintivamente. Una hora después estábamos en la casa de Andrés Pereda y tuve la oportunidad de ver el alcance de las heridas de Raquel. Los cortes y rasguños que tenía en la cara no estaban mal y no se requirieron suturas. Pero su brazo era otra historia. Tenía una desagradable fractura de muñeca derecha. No fue fácil de reducir, pero finalmente después de 100 mg de demerol, se fijó. Asegurada con yeso, vendada y sedada, pronto se durmió. Para entonces era pasada la medianoche y soplaba un viento helado. Acepté con gratitud la invitación de su familia para pasar la noche.
A la mañana siguiente, miré a Raquel. Se sentía un poco mejor y decidí buscar a Fausto. Después del desayuno en su casa, salimos hacia la montaña. Este era el día que había elegido para recoger los frijoles en el campo muy por encima del dispensario. Trabajó en la pendiente la mayor parte del día mientras yo veía a algunos pacientes. Luis Bueno había ido a la montaña de El Verano para decirme que su nieto, Marcos, que había viajado con nosotros desde Ajoya, estaba enfermo con fiebre y una gran hinchazón bajo el brazo. Envié antibióticos y prometí ir a E1 Verano en uno o dos días si no mejoraba. Me aseguró que volvería al día siguiente para informarme del progreso de Marcos.
Pasado un tiempo, por la tarde, Carmela subió por el sendero con mi ropa limpia. Qué placer ponerme unos pantalones y una camisa limpios: me invadió una sensación de celebración mientras buscaba el viejo fonógrafo de David y ponía un disco. Resultó ser la Quinta Sinfonía de Tchaikowsky. Apenas comenzaba el primer movimiento, cuando noté que Carmela y la media docena de niños que la acompañaban me miraban sin comprender. Un poco avergonzado, le pregunté: “¿No le gusta?”
“Si …”, sonrió ampliamente. “¿Pero eso es música?” Siempre una dama. Rápidamente busqué otro registro. Me llamó la atención un viejo disco rayado y deformado de rancheros mexicanos. Me lo puse. A los pocos minutos todo el mundo estaba cantando junto con el disco. Cuando Fausto regresó del campo de frijoles, se unió a la diversión y les mostró a los niños un par de trucos de magia. Fue un buen día.
LA CLÍNICA DE EL POTRERO
“Un manojo más y se acabó”, gritó Esteban, su voz cortando como un cuchillo el aire frío del invierno. Me volví hacia la tasalera. En la cima de una torre de veinte pies de tallos de maíz se encontraba el viejo Esteban Sánchez, que parecía una gran águila posada en su nido de montaña.
“¡Vamos Andrés, el último!” gritó de nuevo.
Esta vez alcancé el paquete restante, luego miré rápidamente hacia arriba y lo envié volando a la parte superior de la pila. Hábilmente lo guardó en su lugar y bajó corriendo. Juntos estuvimos de pie bajo la fría luz del sol, admirando en silencio los resultados del trabajo de una mañana. Suficiente alimento para mantener sanas a las mulas durante todo el invierno. Mientras estábamos allí, mirando la pila dorada, encontré mi atención atraída por picos aún más altos que se elevaban majestuosamente en la distancia. La Alta Sierra Madre se alzaba sobre nosotros, hermosa y llamativa. Un gigantesco muro de rocas y árboles. Alzando su escarpada cara de granito más alto que todas las demás había una montaña en particular. . . tan alto que su pico estaba perpetuamente oculto entre las nubes. . . tan masivo que todos los gigantes cercanos palidecían en comparación. . . tan magníficamente hermoso: Sin una palabra mía, Esteban sintió mis pensamientos.
“San Rafael”, dijo en voz baja.
Me repetí las palabras en voz baja. “San Rafael, San Rafael. ¡Que linda esta su cara!” Perdido en el esplendor del momento, me imaginé a mí mismo como un águila, levantando mi cuerpo emplumado de la tasalera, elevándose más y más alto, ganando gran altura, mirando hacia abajo, hacia el bosque de pinos verdes, volando hacia adelante, hacia la Sierra Alta. De repente, una ráfaga de viento helado atrapó las alas de los rayos y me devolvió a la realidad. Una vez más me encontraba junto a Esteban en el jardín de E1 Zopilote. Sin embargo, cuando mi fantasía se desvaneció, me di cuenta de cuánto deseaba ver la Sierra. Poco me di cuenta de lo pronto que llegaría mi oportunidad.
Al día siguiente tuve una visita. Era Gilberto Medina, un campesino del estado de Durango, que había traído de Ajoya un paquete grande que contenía medicinas y suministros que se necesitaban con urgencia. Mientras desempaquetamos la caja y colocábamos los medicamentos en los estantes de la clínica, le pregunté a Gilberto sobre su viaje. Iba de regreso a su pueblo de El Potrero, un área aislada en lo alto de las montañas. Nuestra discusión se centró en el tema de la medicina y Gilberto me relató los muchos problemas de su pueblo, incluida la triste historia de un anciano que padecía una enfermedad que sonaba sospechosamente a lepra. Se despertó mi curiosidad. Miré a Gilberto y le pregunté dónde estaba exactamente su aldea. Con una sonrisa en su rostro, hizo un amplio gesto con el brazo y señaló con su mano nudosa y castaña. hacia los picos distantes y dijo: “Allí arriba, más allá de esas montañas”. Su sonrisa se ensanchó mientras continuaba: “Es un país hermoso, Andrés, frío y fresco”. Su mirada se fijó en mí. “¿Quieres verlo?” Incapaz de ocultar mi entusiasmo, acepté rápidamente y pronto estuvimos ocupados haciendo planes para el viaje.
La mañana siguiente amaneció fría y clara. Después de un desayuno rápido de avena tibia y chocolate caliente, salí a buscar a Big Red. Big Red es mi mula de ocho años. Aunque parece fuerte y capaz, he llegado a conocerla como la mula más lenta y perezosa de las montañas. Al montar en Big Red, el tiempo pierde todo sentido. Un viaje corto de dos horas en cualquier otra mula se convierte en un viaje de frustración durante todo el día en Big Red. Ella nunca, nunca ha galopado en su vida. Sus fuertes flancos y su cruz se estremecen ante tales ideas. Solo trotar parece un acto antinatural para mi gran corcel. Trote en verdad: ni siquiera camina: camina pesadamente: y qué bien conozco su paso lento, la cabeza inclinada, sus ojos marrones siniestros, medio cerrados por sus párpados eternamente pesados.
Le había advertido a Gilberto de la lentitud de Big Red, pero él hizo caso omiso de mi advertencia, asegurándome que incluso una mula lenta podría llegar a su aldea en menos de diez horas. La confianza de Gilberto hizo poco para calmar mi aprensión mientras nos preparábamos para partir. Después de una hora de empacar y ensillar, nos pusimos en camino hacia Durango. Viajamos toda la mañana. Al mediodía nos encontramos con el hijo de quince años de Gilberto, Pablo, y su sobrino de diecisiete, Ernesto Medina, que nos esperaban en un cruce de senderos. Continuamos. El camino de tierra se hacía cada vez más empinado, lo que nos obligaba a desmontar cada pocos minutos para guiar a las mulas alrededor de enormes árboles caídos y rocas. Y, como había predicho, la buena de Big Red fue la más lenta del grupo. Negándose a moverse más rápido que su doloroso trabajo, caminó penosamente por el sendero, deteniéndose para examinar cada árbol y cada roca que pasamos. Pasaron las horas. Quince millas de paseos y caminatas accidentados finalmente nos llevaron a la cima misma de la Sierra. Ahora estábamos cuatro mil pies sobre E1 Zopilote, de pie en la gran división de la Sierra Madre. Debajo de nosotros, al oeste, se extendía la neblina azul de Sinaloa. Al este, los escarpados picos montañosos de Durango. Eran las tres de la tarde, pero aún nos quedaban más de siete horas de duro rodar por delante. En el horizonte comenzaban a formarse grandes nubes grises a medida que el viento frío se movía a través de los altos pinos. Al anochecer, el sol y el cielo estaban totalmente oscurecidos por nubes negras y ahora estábamos en el corazón de las montañas a cuatro horas de que llegáramos a cualquier asentamiento humano.
We were now four thousand feet above El Zopilote, standing on the great divide of the Sierra Madre. Below us to the west lay the blue haze of Sinaloa. To the east, the rugged mountain peaks of Durango.
Gilberto nos condujo por un cañón oscuro y húmedo y pronto nos acomodamos alrededor de una gran fogata. Por encima de nosotros, en las ramas más altas de los enormes árboles, el viento continuaba su llanto de tristeza. Mientras las mulas buscaban comida en el bosque, calentamos las últimas tortillas que Pablo y Ernesto habían traído de Joquixtita. Se encontraron unos pequeños arbustos de limoncilla cerca del campamento y preparamos una deliciosa taza de té de hierbas. Sin embargo, nuestro campamento en el bosque distaba mucho de ser acogedor. El viento seguía aullando y, con frecuencia, caían sobre nosotros breves y silenciosas ráfagas de nieve. Por fin, llegó la mañana tan esperada. Fríos y cansados hasta los huesos, volvimos a hacer las maletas y nos dirigimos a El Potrero. Llegamos al mediodía.El Potrero es un pequeño asentamiento de media docena de casas de madera, distribuidas en más de cien acres de bosque en la desembocadura de un cañón, y es el hogar de la gran familia Medina. El abuelo de Gilberto llegó a E1 Potrero hace setenta años y construyó su primera casa de pino y roble tallados a mano. Las otras casas se han construido todas de la misma manera. En el área inmediata, hay algunos otros pequeños asentamientos de personas, pero ninguna aldea real. Quizás quinientas personas viven en la región de veinte millas cuadradas.
Poco después de nuestra llegada, el clima se volvió completamente amargo. Aguanieve helada salió gritando de las montañas. Durante más de veinte horas el clima nos mantuvo dentro de la cocina de Gilberto, obligándonos a permanecer cerca del fuego. Adultos, adolescentes, niños de todos los tamaños y algún que otro cerdo o perro, todos apiñados en la única habitación llena de humo. En medio de la aglomeración de cuerpos humanos trabajaba Socorro, la joven esposa de Gilberto. Frijoles, tortillas, sopas y pollo brotaban de su fuego para cocinar. De vez en cuando, la lluvia disminuía lo suficiente como para que algunos de nosotros corriéramos al cobertizo de almacenamiento de granos, que estábamos transformando en una pequeña clínica. La tarea de convertir un cobertizo en una clínica realmente no fue tanto. . . Cavamos un pozo de fuego en el suelo, trajimos una vieja capa de arpillera como camilla de examen, se construyó una pequeña mesa de madera para medicinas y equipo, se barrió el piso de tierra y finalmente se ahuyentó a los pollos y cerdos. Eso fue todo.
Por la mañana, la tormenta se había ido. El amanecer despejado y fresco trajo pacientes de millas de distancia. Se atendió a quince pacientes antes del desayuno. Pero qué diferencia de enfermedades en comparación con lo que estaba acostumbrado en Ajoya y E1 Zopilote. En los valles y cañones del Río Verde, todavía hay mucha desnutrición, epidemias e infecciones no atendidas. Pero aquí, en este remoto valle de la Sierra Alta de Durango, vive gente que nunca ha tenido la más rudimentaria atención médica. Uno tras otro, los pacientes acudían al cobertizo de almacenamiento de granos en busca de remedios para todo tipo de enfermedades imaginables. Vimos bocios enormes del tamaño de calabazas; llagas y heridas que, por falta de tratamiento, habían estado supurando durante semanas o incluso meses en algunos casos; pelagra y desnutrición incluso en niños pequeños; dos casos de Kwashiakor (una forma de desnutrición proteicocalórica grave); y lepra.
El buen tiempo se mantuvo durante casi dos días y la corriente de enfermedades humanas siguió llegando a E1 Potrero. Cada persona, no importa cuán pobre o desamparada, trajo algún regalo de agradecimiento. Los pollos, huevos, miel, frutas silvestres y verduras fueron llevados a la clínica para que Socorro y las otras mujeres prepararan comidas espléndidas para la multitud que crecía rápidamente. Para el segundo día había visto a más de cien pacientes y había sacado casi cuarenta dientes. Y por fin, mis medicinas desaparecieron y todos fueron atendidos. La multitud se fue y una vez más nos quedamos solos en E1 Potrero. Esa noche, Gilberto y yo fuimos a caminar al arroyo para hablar y ver el atardecer. A la mañana siguiente, iba a tener que regresar a E1 Zopilote. Mientras hablábamos, podía escuchar el suave sonido áspero de las hojas de maíz en la ligera brisa del atardecer. El sol se ocultaba lentamente detrás de las colinas del oeste, brillando con colores sobre los riscos y picos sobre nosotros. Gilberto habló de su familia y su amor por estas montañas. Sin embargo, sus palabras no parecían rivalizar con el esplendor natural que nos rodeaba. Durante más de una hora, los colores se reflejaron en las altas montañas, los amarillos brillantes se disolvieron en naranjas y rojos sangre. Todo se estaba oscureciendo en un púrpura profundo mientras caminábamos de regreso a El Potrero y supe que algún día regresaría a este lugar de belleza en la Sierra Alta.
“Los hijos de Ramiro Arriola”
por Dale Crosby a partir de una fotografía de Kent Benedict