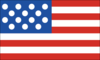EL HURACÁN
A finales de agosto había una nueva esperanza en las barrancas de la Sierra Madre. Las fuertes tormentas habían sido más ligeras de lo habitual durante los monzones de verano, y rara vez el río había salido de sus orillas. Sin embargo, las lluvias, aunque suaves, habían sido persistentes y los campesinos habían comenzado a regocijarse ante las perspectivas de una cosecha abundante de maíz. En la ladera debajo de mi nuevo dispensario superior, yo también tenía mi propia parcela de maíz, plantada para mí en agradecimiento por los campesinos de E1 Llano, a una milla de distancia. Fertilizado con guano de murciélago de una cueva en lo alto de los riscos sobre mi dispensario, mi “milpa” era excelente, los tallos de color verde oscuro, más altos de lo que podía alcanzar. Cada día brotan nuevas borlas de sus capullos frondosos para abanicarse hacia el cielo, y tiernas mazorcas de maíz habían comenzado a hincharse dentro sus cáscaras.
“All we need is one more shower,” they were saying, “so that the kernels swell full upon the ears. Just one more good storm...”
Los primeros días de octubre pasaron sin lluvia, cielos despejados. Un torrente de flores silvestres se extendió por las laderas de las montañas. Una tarde, varios granjeros, que regresaban de sus campos de las tierras altas, vinieron a descansar bajo el gran Pino Real en el patio de mi dispensario.
“Todo lo que necesitamos es una lluvia más”, decían, “para que los granos se hinchen de lleno en las mazorcas. Solo una buena tormenta más …”
“Y viene la lluvia”, predijo uno de los profetas del tiempo, señalando los mechones de colas de yegua que se cernían sobre los picos dentados de la sierra alta.
Qué razón tenía: a la mañana siguiente, el cielo estaba muy nublado. El amanecer llegó tarde y lento. Un “quita-frío” (pequeño papamoscas cuyo canto se dice que predice la lluvia) cantaba incesantemente desde el margen del pinar. A media mañana, el zumbido normal de la vida de los insectos estaba extrañamente atenuado. A mediodía la noche empezó a caer, o eso parecía. Cada minuto el cielo se oscurecía. Comenzó a soplar una brisa helada. Luego, desde la sierra alta y cruzando el distante valle del Río Verde, se escuchó un extraño rugido, débil al principio, luego más fuerte, más cercano, descendiendo del cielo hacia la tierra como si dioses enojados estallaran. El viento soplaba desde el valle profundo, arrastrando gotas de lluvia en ráfagas explosivas. Los pinos se agitaban como pájaros heridos. Los robles gruñeron y se partieron. Por encima del rugido de la tormenta, tronó el estruendo de los árboles rotos y arrancados de raíz.
Me encogí de miedo bajo los rayos más fuertes de mi dispensario, mirando al mundo enfurecido. El tronco de sesenta centímetros de grosor del pino de mi patio se agitó literalmente. Las pesadas tejas de arcilla de mi dispensario se levantaron como hojas secas, algunas del nivel superior se estrellaron contra el inferior, lloviendo pedazos rotos. El agua fangosa del adobe desintegrado corría por las paredes limpias de mi clínica recién encalada. La lluvia torrencial golpeó primero de un lado, luego del otro. Miré mi maíz azotado de una manera u otra. Fuertes ráfagas de abajo llevaron enormes ramas y árboles enteros por el barranco que bordeaba el campo de maíz. Las hojas volaban por todas partes.
El viento amainó un momento, luego rugió de nuevo, provocando otra ráfaga más violenta que la anterior. El huracán duró varias horas. Por fin, poco antes del anochecer, el cielo se volvió más claro. El viento y la lluvia amainaron.
A la mañana siguiente, mis mejores amigos vinieron a ver cómo me había ido. Muchos me habían advertido que talara los pinos más cercanos a mi dispensario, pero los dejé sin querer sacrificar su belleza por mi seguridad. Pero milagrosamente, ni una sola rama había caído sobre la casa. Más milagroso aún, como pronto descubrí, fue que mi pequeña parcela de maíz, azotada por el viento, se quedó sola después de la tormenta. El resto de las milpas de las barrancas habían sido aplastadas como apisonadoras. De muchos, los tallos habían sido arrancados de raíz. En Jocuixtita también se habían derribado varias chozas. Estas podrían reconstruirse rápidamente, pero las cosechas fueron la gran pérdida.
La cosecha abundante ahora era solo un sueño. Los campesinos se encogieron de hombros. Los años malos en las barrancas son más frecuentes que buenos. Hace dos años las cosechas fueron destruidas por la sequía; el año pasado, por inundaciones; este año por el viento. Una vez más, seguirá una grave escasez y un hambre prolongada. Pero los campesinos están acostumbrados a apretarse el cinturón.