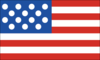Fermín and the Flood
Esta tarde llegó el niño huérfano, Fermín, desde La Tahona. Nadie lo había enviado: no vino por medicinas. No tenía mucho que decir. Las inclemencias del tiempo habían disuadido a la mayoría de los pacientes de escalar la húmeda ladera de la montaña hasta la clínica, y cuando llegó Fermín yo estaba solo en El Zopilote, disfrutando plenamente de su acogedor refugio, el húmedo jardín y, sobre todo, la ondulante niebla que me separaba temporalmente del resto de mundo. Durante todo el día, las nubes bajas habían cubierto mi cabaña solitaria en un banco de niebla plateada y llovizna, que a veces se abría lo suficiente para descubrir el valle profundo, enredado y exuberante al final de la temporada de lluvias, o se levantaba para dejar entrever la nube irregular entre los picos apagados de la alta Sierra Madre más allá. Me alegré de estar solo. Pero me di cuenta de que me alegraba aún más ver a este muchacho arrojado por la fortuna.
Era evidente que Fermín no se había apresurado a subir la ladera; no respiraba con dificultad cuando llegó. Tampoco estaba empapado. Más bien, una miríada de diminutas gotas de niebla se aferraba en puntos brillantes a su ropa, mejillas y largas pestañas negras. El chico, lo sabía muy bien, tenía todos los motivos para estar angustiado, pero en su rostro inocente, cubierto de lentejuelas de niebla, no pude detectar ningún signo de tristeza o amargura, ni siquiera hacia Dios. Sin embargo, sabía que dentro de él había un gran dolor. ¿Por qué más había venido? ¿para mí (casi un extraño), solo y con tal clima? Aun así, si no mencionó el trágico evento de la semana pasada, yo no iba a hacerlo; (Sabía que todos los demás seguramente lo habían hecho). Así que dijimos poco, él y yo. Había frío en el aire húmedo de la montaña, más de lo habitual en septiembre, y lo invité a secarse junto al fuego. De una canasta de manzanas amargas que me trajo un paciente a dos días de camino a lomo de mula, en lo alto de las montañas de Durango, seleccioné la más grande y menos magullada y se la entregué a Fermín. Cuando aceptó este raro regalo, su rostro se iluminó como un arco iris. . . “¡Bendícelo!” Pensé: “Su mundo sigue siendo hermoso, por todo lo que ha sucedido. Por todo lo que ha sucedido, el mundo de todos nosotros sigue siendo hermoso”.
En sus diez años de vida, Fermín ha sufrido más desgracias de lo que le corresponde. Hace cinco años su padre murió en un tiroteo en La Quebrada. Poco después, su madre se fue con otro hombre a lugares desconocidos. Como si estos infelices “actos de hombre” no fueran suficientes para que el niño los soportara, el “acto de Dios” de la semana pasada los coronó. Pero por un capricho del destino, o como los aldeanos dirían, “¡Gracias a Dios!” - Fermín habría perecido junto con el resto de la familia que aún le quedaba. Hasta hace ocho días, Fermín y su hermano Gil vivían con su abuela, tía, tío y cuatro primos en una vieja pero sólida casa de adobe junto al arroyo en el cañón de La Tahona. La noche del fatídico desastre, Fermín resultó no estar en casa. Esa tarde lo habían enviado a hacer un recado a E1 Llano, una dura subida de una hora por la ladera de la montaña. En E1 Llano se puso a jugar, y antes de darse cuenta, se desató el monzón de la tarde.
La tormenta fue más violenta de lo habitual, incluso para la temporada de lluvias; el agua caía en láminas y se escurría por la ladera de la montaña. A la espera de una pausa en la tempestad, Fermín se entretuvo hasta el anochecer. Luego, más temeroso de los espíritus malignos que aguardaban en el oscuro sendero, que de los azotes que le daría su abuela por no regresar a tiempo, pidió permiso para pasar la noche.
A la mañana siguiente, al amanecer, Fermín se apresuró a regresar a casa, armándose con un arsenal de excusas que sólo un niño de diez años puede imaginar. Pero al llegar, descubrió que no era él quien necesitaba excusas. Parpadeó con fuerza, incapaz de creer lo que veía. En el profundo cañón junto al arroyo donde había estado “casa”, no quedaba ni rastro de la casa de sus abuelos. Ni siquiera los puntos de referencia. Un lecho ancho y vacío de cantos rodados y barro se extendía donde solo el día anterior se había anidado la vieja casa de adobe junto al arroyo boscoso. Las higueras silvestres gigantes, adornadas con orquídeas, de más de 200 años, a las que en junio pasado él y Gil habían trepado para pelarse y llenarse el estómago con la pequeña fruta arenosa, habían desaparecido. El huerto de cítricos, cultivado por la familia durante tres generaciones, desapareció. Irrevocablemente, al menos en la vida de un hombre. No quedó nada. Ni siquiera raíces.
Aturdido y dudoso, Fermín se dirigió a la casa del vecino más cercano. (Las otras cinco casas en el cañón, todas afortunadamente más altas sobre el arroyo, no habían sido tocadas). El niño encontró la casa vacía. Fue a la casa de al lado. También vacante. Se quedó afuera, bajo los primeros rayos del sol de la mañana, mirando con asombro la amplia extensión de rocas y barro. Lentamente y en contra de su voluntad, empezó a comprender lo sucedido. Se preguntó dónde se habían refugiado su abuela, su hermano y el resto de la familia. . . y por qué las otras casas estaban tan vacías.
Al escuchar voces distantes, Fermín miró hacia la amplia franja que el arroyo había devastado la noche anterior. Un grupo de aldeanos, en su mayoría mujeres y niños, se dirigían río arriba, encabezados por un hombre que llevaba un voluminoso saco de armas. Por sus piernas arqueadas, Fermín lo reconoció como el viejo Camilo de La Quebrada. El chico corrió a su encuentro. A medida que se acercaba, el grupo se volvió extrañamente silencioso, a excepción de una niña de cinco años, que señaló hacia el saco de yute y. anunció de manera importante: “¡Es to ‘mano, Gil!” ("¡Es tu hermano, Gil!"). Los ojos brillantes de Fermín se clavaron en el saco abultado y luego se lanzaron entre los rostros de los aldeanos. Cada uno asintió a regañadientes en señal de confirmación. El niño sintió una mano suave en su hombro y miró el rostro lloroso de su tía Juana. Fermín no dijo nada y se puso en marcha con el grupo. Le daba vueltas la cabeza. Lo que había sido un vago recuerdo de un hecho que había sucedido años antes, cuando él no era más grande que la niña que había señalado el saco de yute, volvió a quemar de repente en su memoria. Recordó cómo en este mismo arroyo (¿era realmente el mismo arroyo?) Había visto a estos mismos aldeanos llevar de regreso el cuerpo acribillado a balazos de su padre.¡Qué bueno había sido su padre con él! Bajó la cabeza, pero sus ojos permanecieron secos. Después de todo, esas cosas pasan.
Una ola de miedo se apoderó de Fermín y estalló: “¿Y la abuela?”
“Todavía estoy mirando”, dijo alguien, asintiendo con la cabeza por encima del hombro.
Fermín se detuvo en seco, luego dio media vuelta y echó a correr por el arroyo desnudo, saltando de roca en roca con la agilidad de una cabra. Su tía Juana le gritaba: ¡Fermín! ¡Vuelve! ¡Estas cosas no son para ti! … Fermín ‘… Pero el chico siguió corriendo.
Cuando el grupo de aldeanos llegó a la primera casa, se preparó un catre y se colocaron cuidadosamente los restos del niño de doce años. Se encendieron velas de cera de abejas en cada esquina del catre. Mientras las mujeres recogían y arreglaban flores silvestres Alrededor del pequeño cuerpo maltrecho, un anciano talló cuidadosamente dos palos delgados y los ató para formar una cruz. Esto se colocó en posición vertical en las manos cruzadas del niño sobre su pecho.
Mientras tanto, y en varias ocasiones, el viejo Camilo contó la historia de cómo la noche anterior habían escuchado un rugido como un trueno que se acercaba rápidamente desde río arriba, y cómo momentos después el diluvio se abatió sobre ellos: un muro de agua cayendo, rocas y árboles que llegó a su puerta. Contó cómo el demacrado Juan Núñez, que estaba de visita esa noche, casi había muerto de miedo, había paseado por el porche mientras la inundación pasaba, rezando a la Virgen de Guadalupe por una entrada suave al cielo. El Viejo Camilo también contó cómo poco antes del amanecer, cuando el agua había retrocedido casi tan rápido como había subido, él y su hijo de 13 años, Tacho, habían salido con antorchas de pino para verificar los daños en sus plantaciones de banano y caña de azúcar a lo largo de los aluviones de los arroyos. Como Fermín, para su consternación solo encontraron rocas y barro. Trepando por una maraña de árboles retorcidos y escombros, Tacho se había apoderado de lo que pensó que era una rama y luego retrocedió horrorizado ante la textura carnosa. Entre los dos, habían extraído de los escombros el cuerpo desnudo, cubierto de barro y muy desgarrado y lo habían llevado a su casa. El viejo Camilo y su esposa, quienes han sufrido suficientes pérdidas propias para ser compasivos, lo hicieron. Bañaron el cuerpecito y lo vistieron con la única ropa buena de su hijo; luego esperaron en silencio el amanecer. Juan Núñez se había negado a acercarse al cuerpo, pero había rezado fervientemente en todo momento.
Of the eight persons in the house when the flash flood hit, seven of them perished.
El siguiente cuerpo que se trajo fue el de la abuela de Fermín, María Núñez. Fermín no lo acompañó; no se le volvió a ver hasta el anochecer. El cuerpo, al que le faltaba una pierna, había sido encontrado cerca de lo que había sido el pozo de agua en Verano, cinco millas río abajo. Al mediodía habían sido traídos cuatro cuerpos más: los de la tía María de Fermín y sus dos hijos, más uno de dos primos pequeños de Fermín que, como él y Gil, habían sido criados por su abuela. El cuerpo de la otra prima víctima de las alimañas, una niña de seis años, apareció ayer, cuando buitres y perros hambrientos revelaron su paradero a muchos kilómetros río abajo.
De las ocho personas que se encontraban en la casa cuando se produjo la inundación repentina, siete de ellas murieron. El único sobreviviente fue el hijo de María Nuñez, Víctor, padre de dos de los niños asesinados.